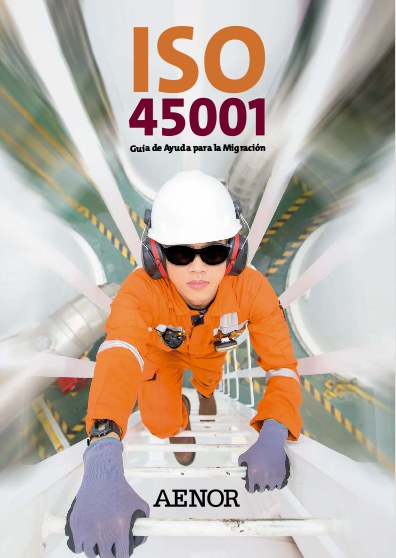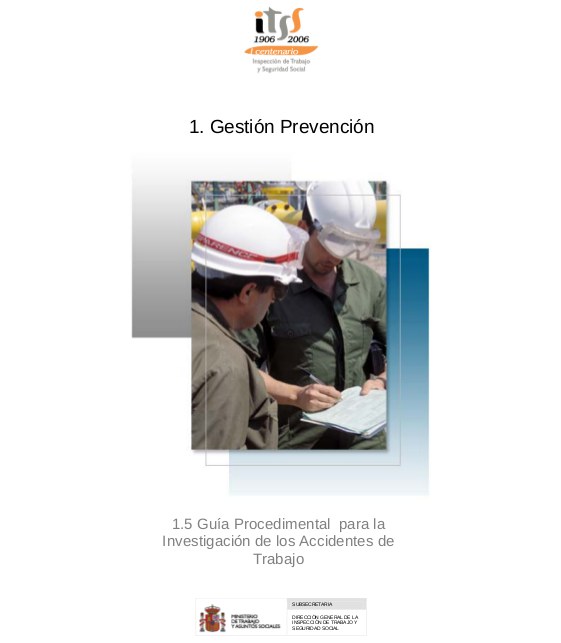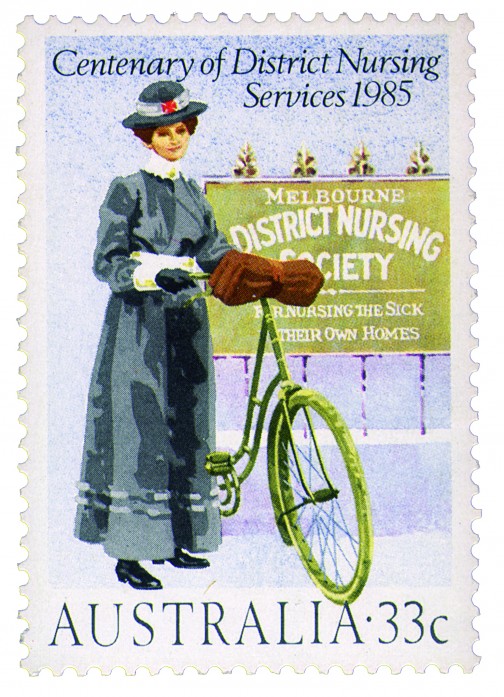Profesora Titular de la E.U.E. Departament d”™Infermeria Universitat de Valí¨ncia. Responsable de las materias Legislación y í‰tica Profesional y Fundamentos de Enfermería
Leal Cercós, Mª. Isabel.
Profesora Titular de la E.U.E. Departament d”™Infermeria Universitat de Valí¨ncia.
Responsable de las materias Legislación y í‰tica Profesional y Enfermería Psiquiátrica.
- Introducción
- Análisis ético-legal de los registros desde el respeto a la dignidad humana y el derecho a la intimidad.
- 1 Sobre el secreto profesional
- 2. Sobre la Confidencialidad
- Análisis ético-legal de los registros desde la consideración del principio de contribuir al desarrollo de la enfermería y aceptación de la responsabilidad sobre nuestras actuaciones.
- 1. Sobre la contribución al desarrollo disciplinar y profesional
- 2. Sobre la aceptación de la responsabilidad sobre nuestras actuaciones
- Conclusiones
Introducción
Abordar los aspectos ético-legales de los registros de enfermería, desde la consideración de su importancia para el desarrollo profesional enfermero y como instrumentos para una atención sanitaria de calidad, supone tener en cuenta una serie de derechos y obligaciones que emanan de la legislación vigente (Constitución Española; Ley General de Sanidad y que afectan tanto, a los usuarios del sistema sanitario, como a los profesionales que trabajan en él. Además es necesario atender a los principios éticos básicos del ejercicio profesional enfermero y todo ello porque la relación que se establece entre enfermera/usuario, a nivel individual o integrado en el equipo de salud, es una relación terapéutica que exige de la enfermera profesional un comportamiento que puede etiquetarse como comportamiento práctico moral. La enfermera profesional, en su acción de cuidar, toma una serie de decisiones que repercuten positiva o negativamente sobre los usuarios de los servicios de salud.
La confidencialidad; el derecho a la intimidad; el secreto profesional entran en juego cuando se trata de valorar los registros desde una perspectiva ética y/o legal. Paralelamente deberemos considerar tres valores fundamentales en el ejercicio profesional enfermero: el respeto a la dignidad humana sin prejuicios; la defensa de la intimidad; y la aceptación de la responsabilidad propia sobre las actuaciones.
Si de lo que se trata es de reflexionar sobre la vertiente ética de los registros enfermeros, es necesario hacerlo partiendo del marco que dibujan estos valores morales y los principios éticos que los desarrollan, por tanto centraremos nuestra aportación en base a los tres principios éticos del ejercicio profesional que son:
- La responsabilidad moral que tenemos las enfermeras de proteger a los pacientes de prácticas ilegales, incompetentes o deshonestas,
- La responsabilidad sobre nuestra competencia
- La responsabilidad moral de contribuir al desarrollo y enriquecimiento del cuerpo de conocimientos específico de la enfermería.
Desde el marco que acabamos de dibujar los registros contienen, al menos, dos puntos para la reflexión ética, por un lado la información que contienen los registros que pone en marcha el derecho a la intimidad y con ello la confidencialidad y el secreto profesional que deberemos analizar a la luz del principio de respeto a la dignidad humana y defensa de la intimidad; y por otro la consideración del registro como una fuente para la investigación y por tanto necesaria para satisfacer el principio de contribuir al desarrollo de la enfermería.
Análisis ético-legal de los registros desde el respeto a la dignidad humana y el derecho a la intimidad.
Dos son los aspectos a tratar: el secreto profesional y la confidencialidad. El secreto se refiere más a la exigencia ética del profesional de la salud, mientras que la confidencialidad subraya más el aspecto de la intimidad del enfermo, conocida a través de la actividad sanitaria.
A continuación trataremos algunos aspectos referidos a cada uno de ellos.
1 Sobre el secreto profesional
El profesor Diego Gracia define el secreto como: “aquello que jamás debe de trascender”.
En el texto de la profesora Pilar Arroyo encontramos definido el secreto profesional como: “el compromiso, la promesa o el pacto tácito de no divulgar lo conocido durante el desempeño de una profesión”. Elementos del secreto enfermero se consideran: la propia naturaleza de la enfermedad (mental, venérea, etc.) y las circunstancias que concurran en la enfermedad, que si se conociesen, podrían perjudicar al enfermo.
Es evidente que los secretos se guardan mucho mejor, cuando se accede a ellos desde un nivel de intimidad y de relación personal, que si los datos, que deben de ser custodiados en secreto, forman parte de una historia clínica, accesible a un número importante de personas y ponderados dentro de las deliberaciones de un equipo de trabajo. El tema está además especialmente dificultado por la incorporación del recurso informático en la praxis sanitaria.
Sin embargo, no puede perderse de vista que detrás de los datos fríos, que son objeto de consulta, que se guardan en los archivos informáticos, hay aspectos que se refieren a la más profunda intimidad de la persona entendida por el profesor Javier Gafo como “el conjunto de contenidos que definen el núcleo del ser humano” y que han sido comunicados en el marco de una relación profesional. Es importante subrayar que el profesional de la salud, aunque sea por el deseo del usuario de “ponerse bien”, es depositario de secretos muy íntimos y muy guardados del ser humano que exige una respuesta de atención y respeto hacia sí mismo, y que obligan al secreto.
Por tanto el registro de esta información y su utilización ponen en peligro ese respeto a la dignidad humana que nos obliga a guardar el secreto profesional, ya que puede atentar contra el derecho a la intimidad. Y todo ello porque el registro permite la divulgación de ciertos datos, algunos de los cuales pueden afectar seriamente la vida de las personas, y la de sus familiares, dificultándoles seriamente la conservación y salvaguarda de su propia intimidad.
Es importante destacar la gran relevancia que, desde hace algunos años, ha ido adquiriendo la salud pública y que, sin duda, origina conflictos sobre el carácter absoluto de los secretos que los profesionales de la salud conocen en el ejercicio de su actividad o profesión. Las “enfermedades de declaración obligatoria” son el exponente más característico de los dilemas que pueden surgir en torno al secreto profesional ya que entran o pueden entrar en conflicto con los intereses sociales defendidos desde la salud pública.
No podemos dejar de lado una pregunta obligada: ¿no se viola la intimidad, el secreto, la privacidad e incluso confidencialidad, con la exposición del cuerpo o los sentimientos desnudos de las personas ante un equipo de profesionales?.
En este sentido desde la bioética actual y como consecuencia del paradigma autonómico predominante, el beneficio individual no puede quedar subordinado al beneficio colectivo3. Esto provoca un dilema que puede enfrentar a la ética con la legislación. Reconociendo que la enfermera puede verse inmersa en el dilema el Código Deontológico de la Enfermería Española, elaborado por el Consejo General de Enfermería, en su primera edición recoge en el artº. 21 lo siguiente: “Cuando la enfermera/o se vea obligada a romper el secreto profesional por motivos legales, no debe olvidar que moralmente su primera preocupación, ha de ser la seguridad del paciente y procurará reducir al mínimo indispensable la cantidad de información revelada y el número de personas que participen en le secreto”.
A continuación en el artículo siguiente se recoge la objeción de conciencia lo cual deja abierta la posibilidad de otras respuestas frente al secreto.
A modo de conclusión diremos que el secreto, considerado como una obligación de los profesionales sanitarios, debe permitir salvaguardar la intimidad de las personas, pero encontramos dificultades para ello que nos sitúan frente a dilemas éticos, en los que entran en juego el beneficio individual y el beneficio colectivo; el interés por conseguir el máximo de calidad en la atención prestada y la necesidad de compartir información con los miembros del equipo. En cualquier caso y para hacer frente a estas situaciones de dilema, el profesional de enfermería no debe olvidar que su primera y, quizás deberíamos decir, única preocupación es la persona a la que cuida.
2. Sobre la Confidencialidad
La confidencialidad en el ámbito sanitario está comprendido en el artº.10. de la Ley General de Sanidad de 1986, conforme al cual los usuarios de la sanidad pública, tienen derecho al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad y a la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso. El artº.61. garantiza también el derecho del enfermo a su intimidad personal y el deber de guardar el secreto profesional “por quien en virtud de sus competencias tenga acceso a la historia del paciente”. Salvaguardando la intimidad personal que queda sustraída a intromisiones extrañas, evitando la intromisión y/o divulgación de la intimidad de la persona en datos concretos relativos a su salud, etc., que puedan identificar a los afectados.
El art.º18. de la Constitución Española garantiza el derecho a la intimidad de todos los ciudadanos.
En respuesta a estos derechos la Ley Orgánica de 29 octubre de 1992, regula el tratamiento informatizado de los datos de carácter personal y su protección limita el uso informatizado y de otras técnicas de recogida de datos personales para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas. Entre los datos protegidos (los que hacen identificable a una persona) nos encontramos entre otros la salud y la vida sexual. Posteriormente el Real Decreto de 26 marzo 1993 de la Agenda de Protección de Datos que alcanza no sólo a los ficheros automatizados de las entidades públicas sino también las privadas.
La confidencialidad en la relación entre los profesionales y sus clientes es imprescindible, y queda plasmada en los códigos deontológicos profesionales, ya que entendemos la confidencialidad en términos de protección de comunicaciones entre personas, que se dan en ciertas relaciones especiales.
También podemos definirla como el derecho a controlar información sobre uno mismo, es pues un derecho a la autonomía y a la libertad personal respecto a su intimidad y privacidad. Este aspecto es, desde nuestro punto de vista, de capital importancia para la partición de los usuarios de los servicios de salud en su proceso de atención. Entendemos que la confidencialidad, tal y como ha quedado definida anteriormente, nos obliga a los sanitarios a mantener informado al paciente de todo aquello que tenga que ver con él en reconocimiento del derecho que tiene a controlar la información sobre sí mismo. Esta afirmación deja abierto un nuevo dilema en torno a la información que debe recibir el paciente y en que medida los registros que realizamos sobre su valoración, diagnósticos y evolución son “propiedad” del paciente y, desde esta perspectiva, cabría cuestionarse la manera como llevamos a cabo los registros, su claridad, concisión y el acceso del usuario a los mismos.
La protección a que está sujeta tanto la confidencialidad como la intimidad puede entrar en conflicto con la exigencia de la seguridad publica. De nuevo nos encontramos ante situaciones en las cuales la seguridad pública y su protección, limitan la confidencialidad, sobre todo cuando nos encontramos con enfermedades de declaración obligatoria.
A modo de conclusión diremos que si el secreto señala una obligación del sanitario la confidencialidad indica un derecho del usuario por tanto podríamos decir que son dos caras de la misma moneda cuyo valor es la intimidad, la privacidad y el respeto a la persona a su autonomía y libertad.
Análisis ético-legal de los registros desde la consideración del principio de contribuir al desarrollo de la enfermería y aceptación de la responsabilidad sobre nuestras actuaciones.
Nos referíamos en la introducción a la importancia de los registros para el desarrollo profesional. Es un hecho que las disciplinas científicas consiguen su desarrollo gracias al registro, a la constatación por escrito de su desarrollo. Ya Florence Nightingale insistía en la necesidad de registrar, de dejar constancia de todo aquello que las enfermeras realizaran para llevar a cabo su función de cuidar, y ella dio ejemplo.
1. Sobre la contribución al desarrollo disciplinar y profesional
La enfermería como disciplina profesional se desarrollará en base a la existencia de documentos a través de los cuales los profesionales dejemos constancia de todas las actividades que llevamos a cabo en el proceso de cuidar.
Si las enfermeras no registramos nuestras actuaciones, es imposible constatar que es aquello imprescindible y específico que aportamos a la atención de la salud de las personas, imposibilitando el desarrollo de la disciplina enfermera y por tanto incumpliendo un principio ético profesional.
Es imposible alcanzar el nivel de profesionalización de una actividad si ésta no queda recogida en documentos que posteriormente puedan ser sometidos a análisis y contrastación.
Las enfermeras aportamos al sistema sanitario la acción de CUIDAR. El CUIDADO, por lo que tiene de cotidiano y de vinculado a lo femenino, ha permanecido al margen de la investigación y su estudio como base de la profesión enfermera se inicia a finales del s. XIX, apareciendo las primeras teorías y modelos enfermeros a mediados del s.XX5.
Sólo a través del registro de todo aquello que la enfermera realiza podremos transformar el conocimiento común sobre los cuidados en conocimiento científico y contribuir con ello al desarrollo disciplinar y profesional.
Pero cuando hablamos de la implicación de los registros en nuestra responsabilidad moral profesional y en el desarrollo de la disciplina, surge también la cuestión de la comunicación dentro de los equipos de atención, comunicación tanto a nivel profesional como interprofesional.
El registro favorece el desarrollo de la disciplina enfermera, pero además posibilita el intercambio de información sobre cuidados mejorando la calidad de la atención que se presta y permitiendo diferenciar la actuación propia de la del resto del equipo.
Si los registros enfermeros permiten perfilar y definir cuidados como una aportación específicamente enfermera será más fácil dar cumplimiento al deber que tenemos las enfermeras de “…ampliar el cuerpo de conocimientos sobre los que se basa la actividad profesional” (artº.73.Código Deontológico de la Enfermería Española.), o de “no aceptar el cumplimiento de una responsabilidad que no sea su competencia, en demérito del cumplimiento de sus propias funciones:”(artº.58 Código Deontológico de la Enfermería Española).
Los registros son, pues, la base del desarrollo profesional y existe, para la enfermera, la obligación de llevarlos a cabo por cuanto que tenemos la obligación de contribuir al desarrollo disciplinar. Además, los registros, son una herramienta imprescindible para la comunicación dentro del equipo de salud y por tanto necesaria para conseguir el mayor nivel de calidad en la atención de salud.
2. Sobre la aceptación de la responsabilidad sobre nuestras actuaciones
El artº. 56 del Código Deontológico de la Enfermería Española, dice que “la enfermera/o asume la responsabilidad de todas las decisiones que a nivel individual debe tomar en el ejercicio de su profesión“, por tanto las decisiones, como las consecuencias que de ellas se deriven deben quedar registradas.
Desde este principio moral profesional la ausencia de registros puede entenderse como una falta, por parte de la enfermera, que pone en cuestión si asume o no la responsabilidad de su actuación.
Desde nuestro punto de vista, el registro puede dar cobertura legal a las actuaciones profesionales pero además nos permite mostrar al resto del equipo y a la sociedad en general que la acción cuidadora la desarrollamos a través de la autonomía profesional.
Hablar de autonomía profesional significa asumir responsabilidades sobre nuestras actuaciones, permitiéndonos respetar, siempre, las áreas de competencia del resto de los miembros del equipo de salud; favorecer la colaboración y asegurar un servicio de mejor calidad.
Conclusiones
Hemos considerado importante comenzar las conclusiones con una opinión del profesor Gracia que invita a la reflexión: “la exigencia ética del secreto profesional se ha difuminado tanto que incluso puede llegar a dejar de existir”.
Consideramos:
- La exigencia ética de humanizar la relación con el enfermo constituye un reto para los profesionales de la Salud, y en especial para el personal de enfermería,
- No podemos perder de vista que las confidencias hechas, han sido en virtud de nuestra profesión y con fines curativos, y por tanto han de ser inviolables como salvaguarda de los Derechos Humanos.
- Los registros desde la perspectiva ética tienen que ver con:
- el derecho de los usuarios a tener una información por escrito de todas las acciones que llevamos a cabo,
- el derecho de los usuarios a la intimidad, confidencialidad
- el secreto profesional
- la obligación que tenemos las enfermeras de llevar a cabo nuestro trabajo desde la autonomía profesional
- la obligación de asumir la responsabilidad de nuestras acciones
- la obligación de contribuir al desarrollo profesional.
Referencias bibliográficas.
Arroyo Gordo, M.P; et al.(1997). í‰tica y Legislación en Enfermería. Ed. Interamericana.Mc Graw-Hill, Madrid
Gafo,J.(1994). í‰tica y legislación en Enfermería. Ed. Universitas, Madrid.
Gracia, D. (1989). Fundamentos de Bioética. Ed. Eudema S.A.Madrid.
Nightingale, F. (1990). Notas sobre enfermería, qué es y qué no es. Ed. Salvat, Barcelona.
Marriner Tomey, A. (1994). Modelos y Teorias en Enfermería. 3 ed. Ed. Mosby Doyma, Madrid.
Otros textos.
López, A; Montes, V.L. (1992). Derecho Civil: Parte General. Ed. Tirant lo Blanc Derecho, Valencia.
Pastor García, L.M; León Correa, F.J. (1997). Manual de í‰tica y Legislación en Enfermería. Ed. Mosby, Madrid.
Código Deontológico de la Enfermería Española (1989). Consejo General de Enfermería.
(El texto recoge la aportación de las autoras a las Mesa Aspectos í‰tico Legales de los registros de enfermería, celebrada en el marco de la I Trobada d”™Infermeria Comunití ria. Asociación de Enfermería Comunitaria Valencia, celebrada en Valencia en Octubre de 1998. Publicado en CB Nº 41,º 1º 2000.)